¿Qué significa hoy ser conservador?

Conservar, ¿qué exactamente? ¿El cadáver tibio de Occidente, embalsamado en derechos humanos, lenguaje inclusivo y neurodivergencias de vitrina? ¿El confort digital del nihilista que protesta con Wi-Fi 6e y medita en Spotify? Ser “conservador” hoy es, para el espíritu verdaderamente lúcido, una herejía sin objeto: no queda nada digno de ser conservado. Y es aquí donde el conservador tradicional, con su amor timorato por el orden y la continuidad, se topa con una paradoja apocalíptica: la cultura que debía proteger ya ha mutado en una enfermedad autoinmune irrecuperable.
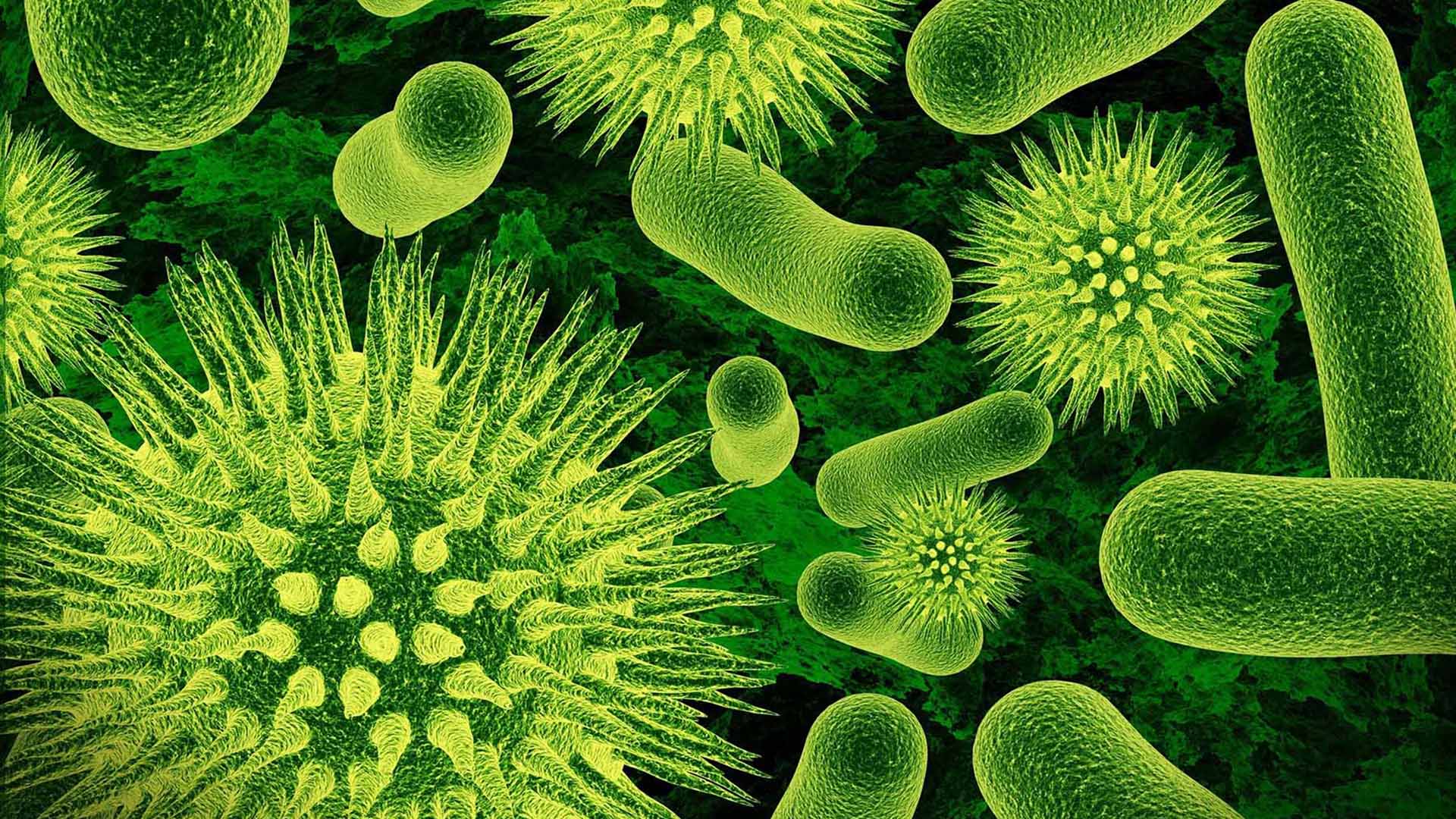
Russell Kirk, en su The Conservative Mind, hablaba de la reverencia hacia lo permanente: el orden moral, la comunidad, lo sagrado, la continuidad histórica. Pero ¿qué continuidad puede tener una civilización que se percibe a sí misma como error...? Kirk aún respiraba en un mundo donde “Occidente” significaba algo. Hoy ese mundo ha sido disuelto por la licuadora antropológica del progreso y del igualitarismo, y el conservador que intenta salvarlo parece un arqueólogo mareado entre las ruinas de un templo convertido en shopping center.
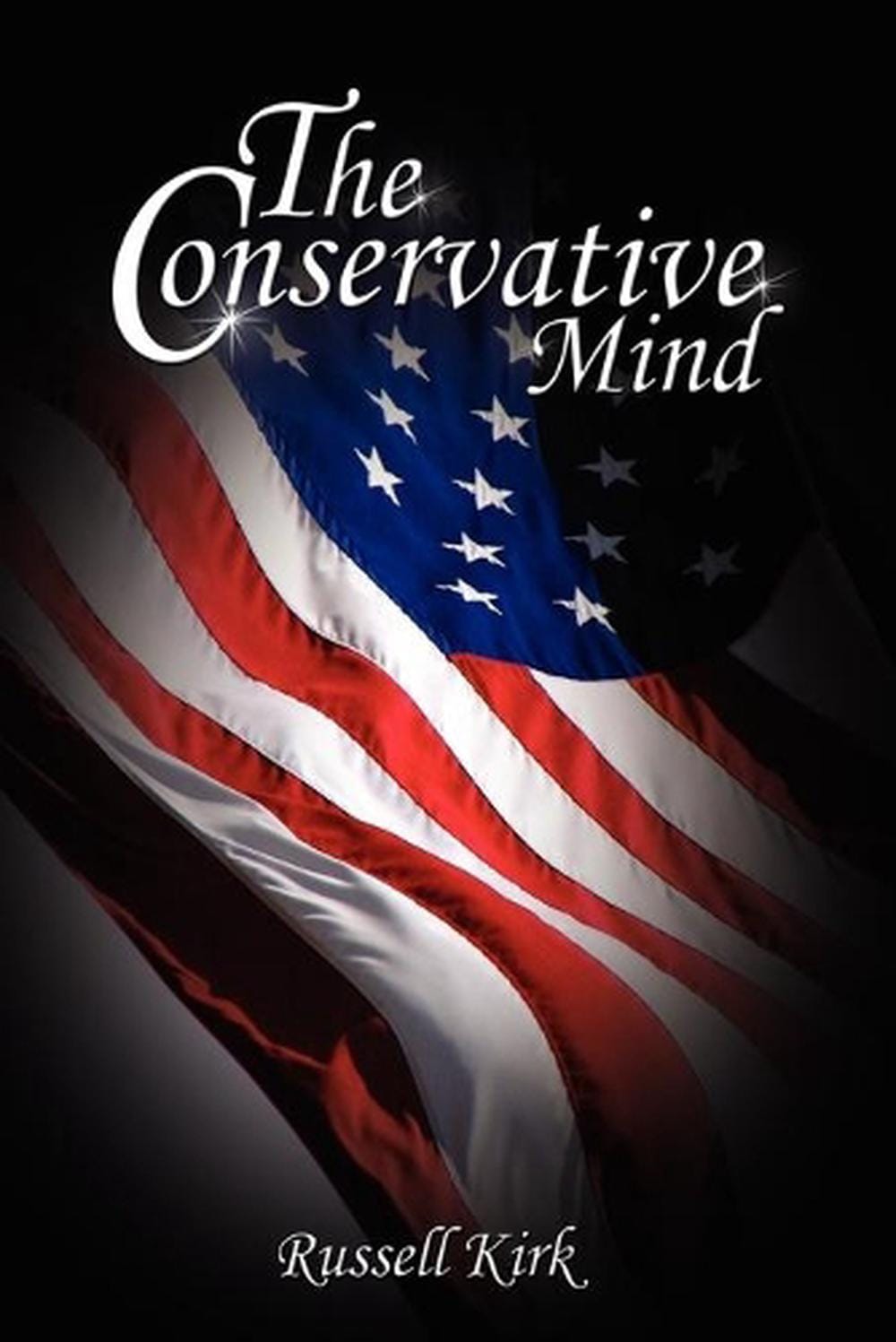
Robert Nisbet insistía en que el hombre moderno se había desarraigado de las instituciones orgánicas —familia, religión, comunidad— para caer en manos del Estado benefactor. Y, sin embargo, ese mismo Estado, bajo su barniz “inclusivo”, no conserva nada: reconfigura, reconvierte, reeduca. La sociedad no es ya una estructura, sino un taller de reciclaje moral donde cada generación se funde en una nueva aleación identitaria. Ser “conservador” en este contexto no es aferrarse al pasado, sino resistir a la metamorfosis infinita del sinsentido.
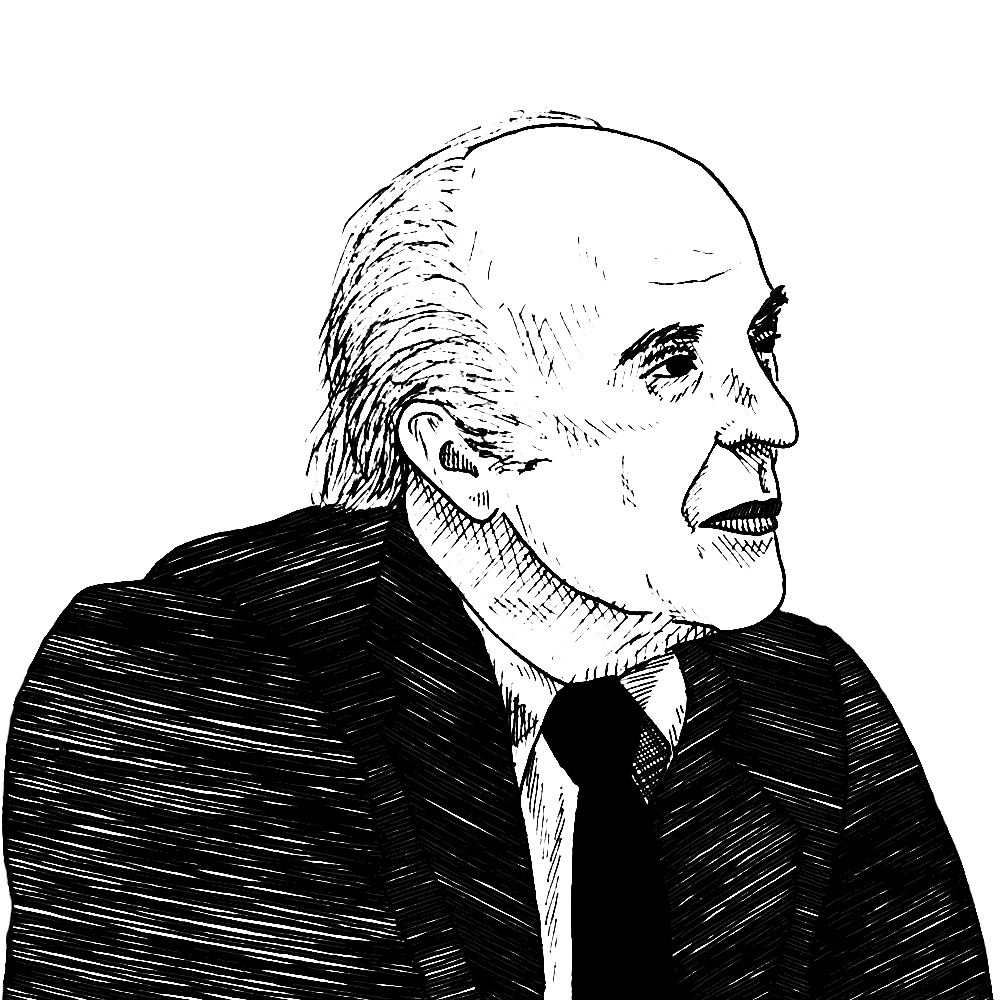
Irving Kristol, el “padre” del neoconservadurismo norteamericano, soñaba con un capitalismo moralmente contenido, una democracia "con alma" y bandera. Pero el capitalismo actual es puro opio algorítmico, y la democracia, un reality show donde los votantes hacen payasadas en TikTok. El neoconservadurismo quiso salvar el sistema dándole trascendencia; el sistema respondió con emojis.

Y si de guardianes del orden se trata, habría que mirar de frente a William F. Buckley Jr., ese gentleman del pensamiento conservador que creyó que la batalla cultural podía librarse con ironía de Yale y buen whisky en mano. Buckley ironizó y dijo que: “Preferiría ser gobernado por las primeras dos mil personas del directorio telefónico de Boston antes que por las dos mil personas de la facultad de la Universidad de Harvard.” Hermosa frase, digna de un conservador de calidad, aunque los tiempos demuestran que la democracia popular no es mejor. Los necios hoy, en cambio, legislan, educan y tuitean. Buckley defendió el sistema; nosotros, los que venimos después, sólo podemos contemplar cómo el sistema se devora a sí mismo.

No: no deseamos conservar esta farsa. Mejor sería que arda. 🔥 Que la “reconversión disolutiva” siga su curso hasta la entropía total, para que, entre las cenizas, pueda nacer algo que no sea ni izquierda ni derecha, sino una restauración solar del sentido más allá de la izquierda y la derecha. Lo conservador, entendido en su raíz metafísica, no es acumular reliquias polvorientas, sino proteger la posibilidad misma del cosmos frente al caos. Y a veces, proteger esa posibilidad exige incendiar todo lo que la ha traicionado.
Épico debate entre Noam Chomsky y William Buckley. Fundamental del siglo XX.
Kirk pensaría que esto es romanticismo apocalíptico; Nisbet lo vería como una versión mística del comunitarismo; Kristol, quizás, lo tildaría de nihilismo con estética. Pero lo cierto es que el verdadero conservadurismo —el que trasciende etiquetas partidarias— no busca “volver atrás”: busca volver a lo alto. Y, entonces, habría que llamarle de otra manera.
Ser conservador hoy, por tanto, no es conservar el museo de la decadencia. Es dinamitarlo. Es conservar, en medio de la ruina, la llama que recuerda que hubo una forma, un orden, un Logos. Y que aún podría haberlo.

Del mundo helénico podríamos rescatar algo que ningún “progresismo” sabrá fabricar jamás: la idea de que la belleza y el bien no son caprichos del gusto, sino reflejos de un orden cósmico, y que van de la mano. Para los griegos, el cosmos era kosmos, ornamento y estructura, proporción y destino. Conservar esa noción no significa volver al mármol y la toga, sino restaurar la noción de justa medida: el límite como condición de la grandeza. Los helenos entendieron que la virtud nace de la contención, no del desborde identitario que vivimos hoy.

De Roma, podríamos heredar el culto a la forma, la gravitas, la noción de deber, orden y pertenencia. En la Roma antigua no se “autodefinía” el ciudadano: se forjaba en el cumplimiento de su deber heredado. Y de los germanos, aquella furia solar ⚡️que veía en la guerra no sólo violencia, sino purificación. Su espiritualidad era vertical y telúrica a la vez: honraban el linaje, el valor, la palabra dada. Entre Atenas, Roma y el bosque germano se alzaba una civilización que no pedía disculpas por existir. Y en el punto exacto donde Apolo, Júpiter y Wotan se encuentran —entre la luz, la ley y el fuego del combate— surgió un Cristo solar, indoeuropeo en su temple, que no vino a abolir el mundo, sino a ordenarlo de nuevo desde dentro. Ese Cristo, ✝️ que se va del desierto tras rechazar al Maligno, hijo del soplo divino y del Logos, no es el predicador débil del sentimentalismo moderno ni de la catequesis sin esteroides, sino el mediador que encarna la verticalidad del espíritu frente al caos. De esa conjunción podría renacer —si aún tuviéramos el coraje— la nueva síntesis: no el conservadurismo del miedo, sino el de la llama que ilumina después del incendio.





