¿Existen las clases sociales? 💰Anatomía de una autopercepción 🤑

A muchos les parecerá absurda esta pregunta. Pero no lo es. Desde tiempos antiguos, el ser humano se ha obsesionado con la idea del arriba y el abajo. En la Edad Media, esa verticalidad tenía una connotación sagrada: lo alto era lo divino, lo bajo lo terrenal. “Subir” era acercarse a Dios; “caer”, apartarse de Él y culminar en el infierno. La jerarquía no era económica, sino moral. El noble no se definía por sus riquezas, sino por su linaje, por un aura espiritual que legitimaba su lugar en la escala del mundo. Hubo muchos nobles en la historia con un austero patrimonio.
Hoy, en cambio, el arriba y el abajo se miden en ceros de cuentas bancarias, metros cuadrados y seguidores de Instagram. Lo que antes era símbolo metafísico se convirtió en gráfico del FMI. El hombre moderno ya no busca el cielo: busca el penthouse. No sube por virtud, sino por crédito. La jerarquía ya no tiene santos, sino accionistas. El arriba ya no se mide por linaje y virtud, sino por lo que se tiene.

En economía se suele distinguir entre pobreza extrema y pobreza relativa. La primera es objetiva y fácil de definir: se refiere a quienes no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda o salud. A lo sumo, lo que se discute es el umbral por debajo del que se está diariamente: ¿3 dólares? ¿10? No es un debate muy complejo. La segunda, en cambio, es comparativa: una persona se considera “pobre” no porque le falte lo esencial, sino porque otros tienen mucho más. La pobreza extrema es una cuestión de supervivencia; la pobreza relativa, de percepción. En este sentido, uno puede tener una vida cómoda y aun así sentirse pobre, simplemente porque mira hacia arriba y hacia los costados.

En este contexto, bajo el concepto de pobreza relativa, Donald Trump podría considerarse pobre al lado de Elon Musk. Y Musk, a su vez, un mendigo frente a los fondos soberanos árabes o fondos de inversión como Black Rock, capaces de comprar países enteros. La pobreza relativa no describe una carencia real, sino una distancia percibida. Uno no es pobre por lo que tiene, sino por lo que el otro ostenta.
Y, por cierto, Trump no solo puede verse pobre frente a Musk: efectivamente estuvo fundido varias veces. Que un hombre capaz de construir rascacielos también pueda perderlo todo y volver a empezar demuestra lo esencial: en el capitalismo, las jerarquías no son templos, son mareas. En una sociedad de libre mercado, un individuo puede cambiar de clase social varias veces. Hay movilidad.
Supongamos que dos personas viajan por el mundo, se hospedan en los mismos hoteles y publican las mismas fotos ostentando los mismos vehículos desde los mismos destinos paradisíacos. A simple vista, pertenecen a la misma clase social. Pero una lo hace con el fruto de su trabajo y su ahorro, y la otra mediante crédito al consumo (tomando deuda), camino a la bancarrota. ¿Son iguales? Supongamos ahora un barrio humilde: en una casa, el dueño de un pequeño supermercado que abre cada día al amanecer; en la de al lado, una familia que vive de subsidios y planes sociales. ¿Pertenecen a la misma clase social? Según las categorías estadísticas, sí. Pero en términos funcionales, no. Porque la verdadera diferencia entre los hombres no está en lo que poseen, sino en cómo lo obtienen. Uno produce, el otro consume lo producido; uno construye, el otro depende. La sociología puede confundirlos en la misma tabla, pero la realidad los separa por un abismo invisible: el que divide la dignidad del esfuerzo de la inercia del subsidio o del endeudamiento.

Ahí reside el corazón del malentendido moderno: las clases sociales no son hechos objetivos, sino percepciones comparativas en movimiento. No existen en el suelo, sino en el imaginario sociológico. Son ficciones psicológicas colectivas que sirven para justificar frustraciones o exaltar méritos subjetivos.
Ludwig von Mises lo señaló con precisión: la sociedad no está dividida en clases, sino en individuos (agentes) que actúan buscando fines propios. En La acción humana, denunció que las categorías marxistas de “burguesía” y “proletariado” eran supersticiones teológicas disfrazadas de ciencia social.

Friedrich Hayek añadió que toda comunidad libre genera desigualdades naturales, no porque haya castas, sino porque el talento, la decisión y la suerte jamás se reparten de manera simétrica.
Karl Popper fue más allá: las “clases” son parte del pensamiento historicista, esa superstición que pretende descubrir leyes inevitables en la historia y reducir la libertad humana a un engranaje. Marx, dijo, no hizo ciencia sino teología secular.
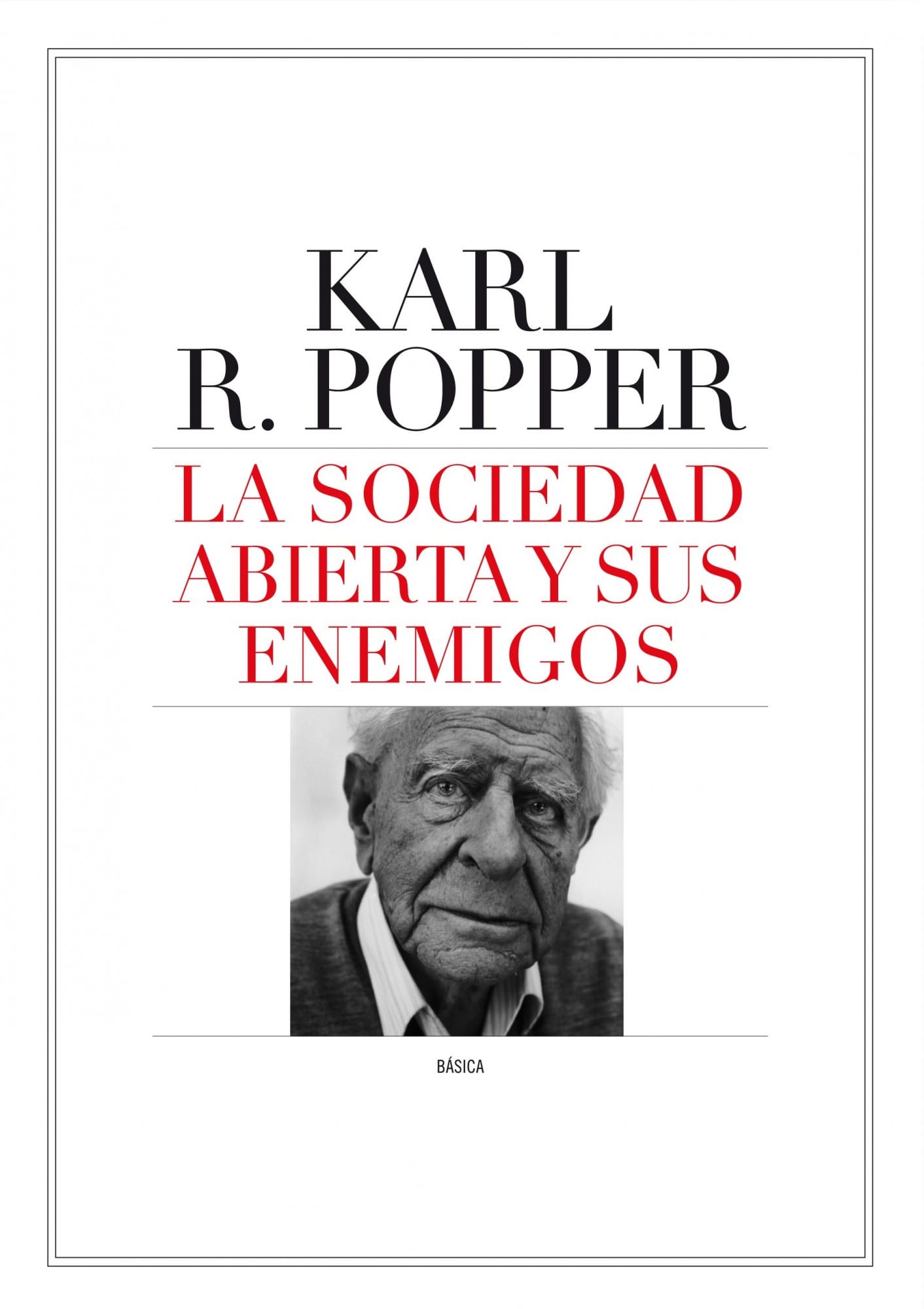
Incluso Ortega y Gasset, un liberal herético, comprendió que la conciencia de clase no era económica sino emocional. En La rebelión de las masas advirtió que el hombre moderno ya no se define por lo que hace, sino por lo que cree merecer. La clase, así, se convierte en una forma de vanidad o de resentimiento.
Y entonces aparece Joseph Schumpeter, el economista que entendió que las clases existen… pero solo para morir. En Capitalismo, socialismo y democracia, escribió que el capitalismo destruye sus propias estructuras mediante la destrucción creativa: los innovadores desplazan a los antiguos poderosos, y las jerarquías se reconfiguran sin cesar. No hay clase que dure demasiado cuando la innovación barre las certidumbres.
Para Schumpeter, el burgués no es un explotador, sino un creador condenado a ser reemplazado por el próximo innovador. Las clases, lejos de ser castas, son flujos de energía social: conjuntos inestables que se renuevan por el impulso creador del individuo.

Aun así, en toda sociedad libre o relativamente libre, subsiste una distinción más profunda que cualquier etiqueta de clase: la que separa a quienes producen de quienes viven de lo producido. Esa frontera no es económica, sino moral. Puede ocurrir —y ocurre con frecuencia— que un humilde almacenero, con su trabajo honesto, sostenga la economía real, mientras un funcionario público viva con ostentación gracias a lo que el almacenero y otros como él generan y le es arrebatado con impuestos.
En este sentido, la verdadera desigualdad no está en los ingresos, sino en el hecho de quién carga con el esfuerzo de una sociedad y quién con el privilegio de parasitarlo.
La psicología moderna también ha confirmado que el estatus es una percepción, no una condición objetiva. Estudios en la Universidad de Berkeley, han mostrado que la relación entre riqueza, poder y conducta no depende del ingreso real, sino de cómo el individuo interpreta su posición relativa. En sus experimentos, observaron que quienes se perciben en un nivel alto de estatus —aunque objetivamente no lo estén— tienden a comportarse con mayor sensación de control, menor empatía y mayor propensión a la transgresión moral; mientras que quienes se perciben en un nivel más bajo suelen ser más cooperativos, atentos a los demás y sensibles a las normas. No porque sean “mejores personas”, sino porque su sentido de vulnerabilidad los mantiene en contacto con la interdependencia.

Curiosamente, cuando se pregunta -en numerosos estudios psicológicos- a las personas en qué lugar creen estar dentro de la escala social, la mayoría se coloca más abajo de donde objetivamente se encuentra. No importa si ganan bien, si tienen estudios o estabilidad: casi todos se perciben un poco más pobres, un poco más desposeídos, un poco menos reconocidos. Es un reflejo profundo del alma humana, una mezcla de modestia aprendida y envidia reprimida. La envidia, por cierto, no es una invención moderna: es una pulsión biológica que ya se observa en los primates cuando uno recibe una recompensa menor que el otro. Lo notable es que este impulso no desaparece con la cultura, solo se refina. El individuo contemporáneo no arroja su banana: publica un tuit sarcástico o un discurso igualitarista. Por eso, las sociedades modernas, incluso las más prósperas, están llenas de gente que vive mejor de lo que cree y, sin embargo, se siente peor de lo que está. La falsa modestia y la envidia no conocen clase social: son las únicas fuerzas verdaderamente democráticas, los dos motores ocultos de la civilización. Y mientras existan, siempre habrá alguien que, teniéndolo casi todo, insista en sentirse oprimido por quien tiene un poco más.

Estos hallazgos desmontan la idea de que la riqueza o la pobreza sean categorías materiales fijas. En realidad, son experiencias subjetivas de comparación. Dos individuos con el mismo ingreso pueden vivir en mundos psicológicos completamente distintos: uno puede sentirse poderoso, otro humillado, dependiendo del punto de referencia con el que se mida. En ese sentido, la pobreza no es solo falta de recursos, sino una estructura emocional de inferioridad internalizada.
La mente humana no tolera el vacío jerárquico: necesita saber dónde está “parada” en relación con los demás. El estatus, por tanto, se convierte en una especie de brújula afectiva que orienta el comportamiento. Por eso puede haber millonarios con síndrome de escasez y asalariados que se sienten triunfadores. El dinero mide cuentas; la comparación mide almas.
Y es allí donde la psicología se encuentra con la filosofía: la pobreza, en última instancia, es un estado emocional, una forma de verse a sí mismo en el espejo del otro. De nada sirve aumentar los ingresos si se mantiene la estructura mental de la carencia. Lo que empobrece no es la falta de bienes, sino la mirada que convierte cada diferencia en una herida. Hablamos de pobreza relativa, obviamente, no de pobreza extrema…

Las clases sociales, entonces, funcionan como teatros morales donde cada cual interpreta el papel que necesita: el obrero oprimido, el burgués incomprendido, el pobre virtuoso o el rico culpable. Pero el guion es siempre el mismo: todos luchan por un sentido, no por el pan.
Y la ironía final es que los sistemas que prometen abolir las clases terminan construyendo las más rígidas. En los regímenes comunistas, la sociedad se divide en castas impenetrables: el Partido, los burócratas, los militares y, abajo del todo, el pueblo. La utopía de la igualdad se convierte en una oligarquía de la obediencia. Donde el capitalismo produce desigualdades espontáneas, el comunismo las institucionaliza. El comunismo no eliminó la desigualdad: la sacralizó, otorgando a la nueva aristocracia el derecho divino del Partido. En el mercado negro florece la hipocresía: los hijos del burócrata estudian en Suiza, los del obrero aprenden a hacer fila. El discurso de la justicia social se vuelve la coartada perfecta para el saqueo institucionalizado. Y así, el comunismo termina siendo una farsa trágica: un sistema donde los que hablan en nombre del hambre son siempre los únicos que no la sienten.

El siglo XX lo dejó claro: el comunismo prometió liberar al hombre del burgués, pero creó al burócrata, un ser mucho más sórdido, sin creatividad ni competencia. Ya no se ascendía por mérito o talento, sino por servilismo y obediencia. El privilegio dejó de ser económico para volverse político. La nueva nobleza no tenía sangre azul, sino carné rojo.
Y así, la “sociedad sin clases” se transformó en la más jerárquica de todas: un sistema donde unos pocos deciden y millones producen sin poder decidir nada. No existe sujeto mentalmente más clasista que un socialista.
Niños adorando al Partido y a Stalin en la URSS.
Pero, las clases sociales, por tanto, (en una sociedad libre) no son estructuras, sino relatos. Son espejos donde la humanidad proyecta su envidia o su culpa. Mises, Hayek, Popper y Schumpeter coinciden en algo esencial: la verdadera dinámica social es individual, creadora, inestable. Allí donde el marxismo ve bloques, el pensamiento liberal ve movimiento.
Cuando entendamos que el arriba y el abajo no son posiciones fijas sino perspectivas, tal vez comprendamos que la única nobleza auténtica no está en el rango, sino en el acto de producir, crear, innovar. Y ese día —cuando ya nadie se defina por su “clase”, sino por su capacidad de obrar— recordaremos que la única clase real es la de los hombres libres.
Bibliografía recomendada
Clásicos del pensamiento liberal y sociológico
- Hayek, F. A. (1944). Camino de servidumbre. Londres: Routledge.
- Mises, L. von (1949). La acción humana: Tratado de economía. Yale University Press / Unión Editorial (ed. española).
- Ortega y Gasset, J. (1930). La rebelión de las masas. Buenos Aires: Planeta.
- Popper, K. (1945). La sociedad abierta y sus enemigos. Londres: Routledge.
- Schumpeter, J. A. (1942). Capitalismo, socialismo y democracia. Harper & Brothers.
Economía, psicología social y percepción de estatus
- Kraus, M. W., & Keltner, D. (2009). “Signs of socioeconomic status: A thin-slicing approach.” Psychological Science, 20(1), 99–106.
Link: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-9280.2008.02251.x SAGE Journals+1 - Kraus, M. W., Piff, P. K., & Keltner, D. (2011). “Social class as culture: The convergence of resources and rank in the social realm.” Current Directions in Psychological Science, 20(4), 246–250.
- Piff, P. K., Kraus, M. W., Côté, S., Cheng, B. H., & Keltner, D. (2010). “Having less, giving more: The influence of social class on prosocial behavior.” Journal of Personality and Social Psychology, 99(5), 771–784.
Link: https://doi.org/10.1037/a0020092 Illinois Experts - Piff, P. K., Stancato, D. M., Côté, S., Mendoza-Denton, R., & Keltner, D. (2012). “Higher social class predicts increased unethical behavior.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(11), 4086–4091.
Link: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1118373109 PNAS





