El monje conductista: Steven Hayes y la religión de la flexibilidad
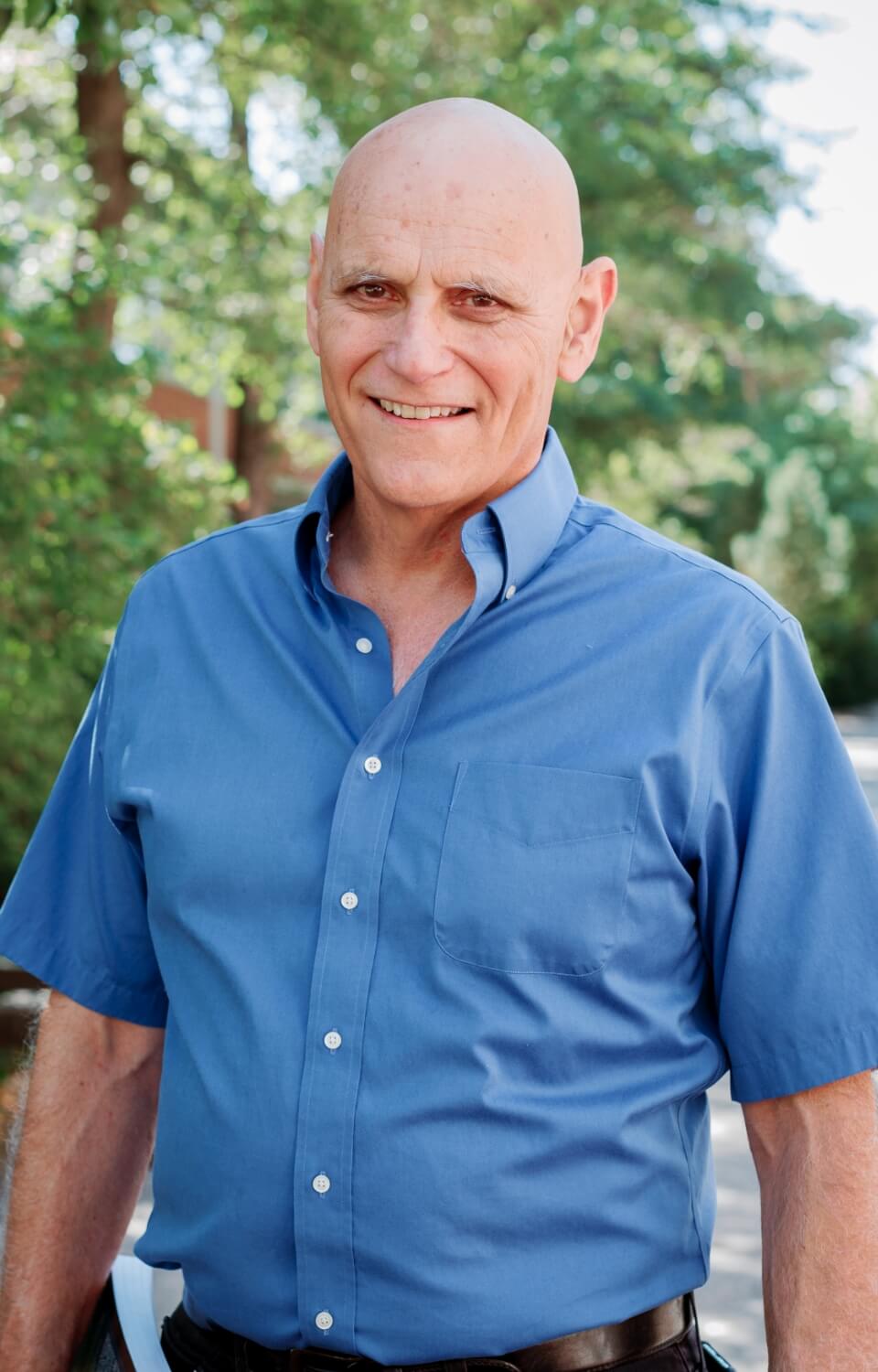
Todos sabemos la enorme importancia de la figura de Steven C. Hayes para la psicología contemporánea. Un gigante del que en algunas universidades públicas aún no se habla, quizá porque su revolución no nació en Viena ni en París, sino en el árido desierto de Nevada, donde los terapeutas buscan sentido entre papers académicos y conferencias TED. Hayes no es un psicólogo más: es el sumo sacerdote del nuevo conductismo espiritual. Su Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) es el producto más sofisticado del capitalismo emocional: una doctrina del sufrimiento consciente, envuelta en mindfulness, validada por p-values y vendida en congresos con proyector HD.

Hayes tuvo la astucia de evitar el pantano filosófico Skinner–Chomsky, aquel duelo que partió la psicología del siglo XX. Skinner redujo el lenguaje a conducta; Chomsky lo destruyó con sintaxis y bisturí lógico. Hayes, más pragmático, prefirió no bajar a la arena: fundó su propio monasterio teórico y lo llamó Relational Frame Theory (RFT). En ese claustro, el lenguaje humano se define como una red de relaciones arbitrarias entre estímulos. Brillante, sí, pero desprovisto de alma. Una “teoría del lenguaje” que no explica el sentido, sino su replicación: el conductismo hablando de semántica sin semántica.
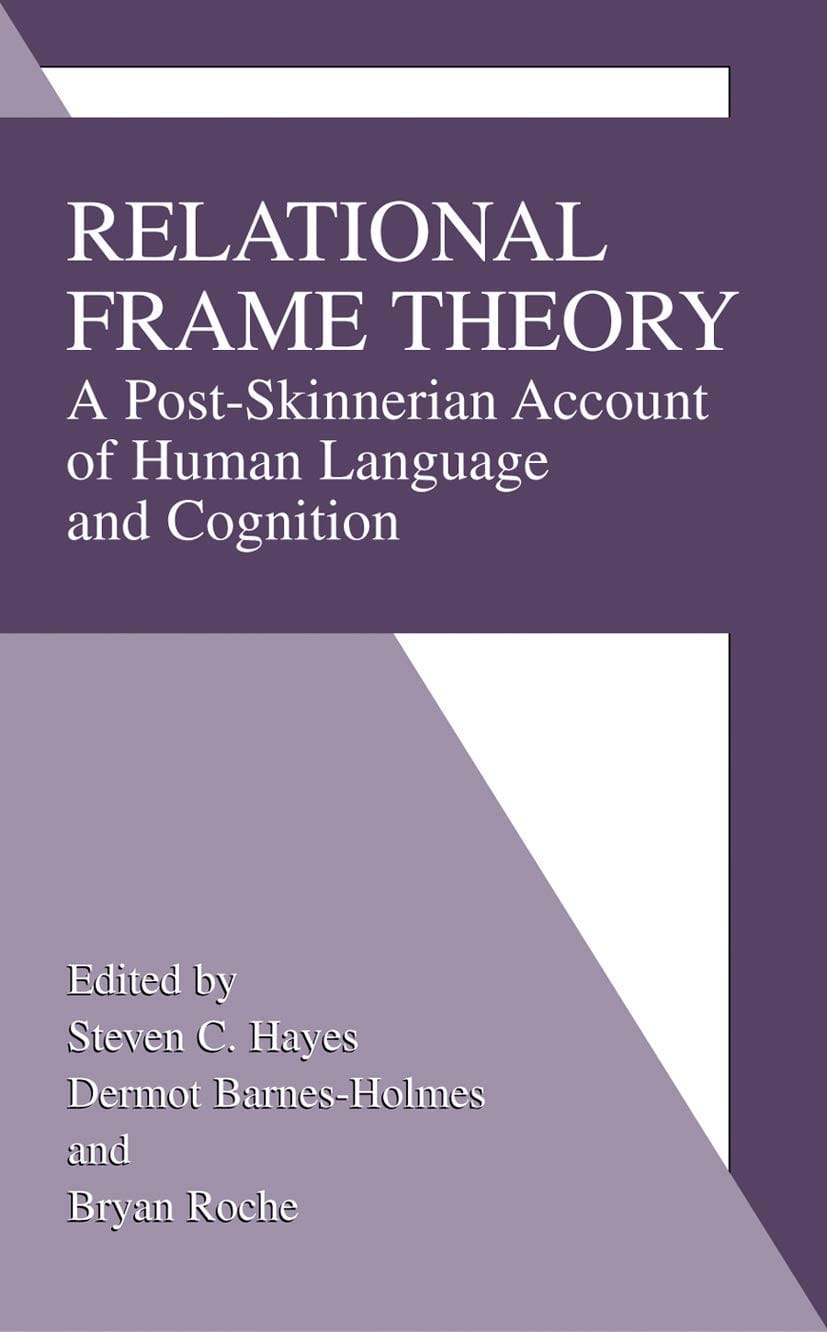
La RFT quiso ser la base empírica del lenguaje simbólico y terminó siendo un esperanto lógico para terapeutas devotos que estaban buscando “algo”. Hayes prometió una revolución clínica, pero su milagro fue bastante modesto: la ACT obtiene resultados de eficacia muy similares a los de la TCC acorde a los estudios empíricos. Décadas de metáforas, hexágonos de flexibilidad y libros color pastel para llegar al mismo punto donde Beck ya estaba cuando Reagan aún usaba gomina en su presidencia. La diferencia está en la música: Beck te pedía que calibraras tus pensamientos; Hayes te pide que los observes sin juzgarlos. La misma arquitectura cognitiva, ahora decorada con velas aromáticas y palabras que suenan a iluminación. La cultura pop actual ya tiene un enunciado para esto, muy usado entre los jóvenes Z: “miramos pero no juzgamos” …
Entrevista a Steve Hayes (activar subtítulos)
Y detrás de esa estética amable late el dogma filosófico más americano de todos: el pragmatismo, ¡uy! En la tradición anglosajona, algo es verdadero si funciona; real, si resulta útil; bueno, si no molesta. Hayes lo viste de mindfulness con frases tan impecablemente anodinas como:
“Acceptance is not resignation. It is the active process of allowing thoughts and feelings to be as they are, without trying to change them.”
(La aceptación no es resignación. Es el proceso activo de permitir que los pensamientos y sentimientos sean tal y como son, sin intentar cambiarlos.)
Y
“Values are freely chosen life directions. They are not goals to achieve but ways to live and act.”
(Los valores son orientaciones vitales elegidas libremente. No son metas que alcanzar, sino formas de vivir y actuar.)
Traducido a la vida real, esto significa que si odiás tu trabajo, no renuncies: “aceptá activamente tu malestar mientras hacés el PowerPoint con atención plena”. Si tu pareja te ignora, no reclames: “permití que tus sentimientos sean como son”. Si tu hijo se droga, no intervengas: “acéptalo como un proceso”. Y en cuanto a los “valores libremente elegidos”, bueno… si tu valor es ganar dinero vendiendo criptos o salvar ballenas en el Pacífico, ambos son “formas de vivir y actuar”. El problema ético se disuelve en la ducha tibia del relativismo pragmático de los tiempos: todo vale, siempre que sea funcional.

Llevado al extremo, esta lógica convierte a la psicología en un manual zen de supervivencia corporativa. Si el pragmatismo fuera dogma global, los noticieros anunciarían: “Se incendia la ciudad, pero los ciudadanos lo aceptan con conciencia plena”. El mundo podría colapsar y Hayes diría: “No es resignación, es aceptación activa del colapso”. Y así, la verdad deja de importar: solo cuenta si calma. La moral deja de valer: solo importa si produce dopamina y “parámetros funcionales”. La ciencia deja de buscar comprensión: basta con que genere bienestar estadísticamente significativo.
La ACT predica la libertad interior, pero niega al sujeto que podría ejercerla. En ACT, el sujeto se disuelve en tanto maquinaria del yo humano. Propone la aceptación, pero suena a resignación polite. Habla de valores, pero jamás los jerarquiza: “vivir según tus valores” puede significar cuidar a tus hijos o cuidar tu feed de Instagram. Es la terapia perfecta para el siglo XXI: moralmente vacía, aunque estética y existencialmente presentable. Su “flexibilidad psicológica” es la habilidad del empleado emocionalmente funcional, no del ser humano emancipado.

Hayes logró lo que Skinner nunca soñó: hacer que el conductismo huela a incienso. Lo maquilló de espiritualidad, lo bendijo con compasión y lo convirtió en producto sexy y exportable. Pero bajo la superficie late el viejo sueño del control: reducir la experiencia humana a conducta verbal, moldeable y cuantificable. No hay alma, solo contexto; no hay libertad, solo flexibilidad estadística.
Y, sin embargo, algo en la ACT nos atrae: su promesa de calma, su pretensión de sentido en un mundo sin dioses. Es el último refugio del psicólogo secular, el monasterio interior donde aún se puede pronunciar la palabra “sufrimiento” sin que suene anticientífica. La ACT no cura el vacío: lo administra, con planilla Excel y sonrisa serena.
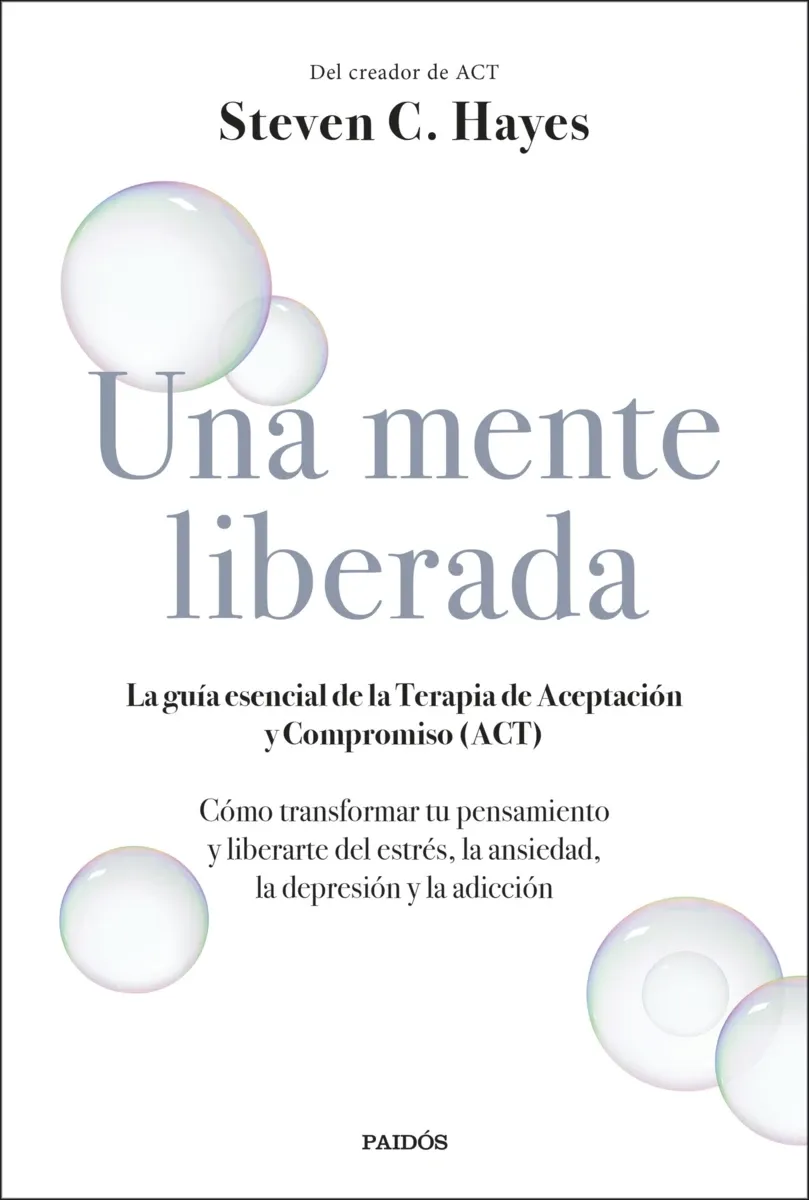
Y quizá ahí estamos, en la última frontera de la psicología y del sujeto. Donde la ciencia ya no sabe si estudia la mente o fabrica el modelo de mente que el mercado necesita. Donde aceptar es obedecer, y la flexibilidad se confunde con la rendición. Donde el alma, expulsada por la puerta del empirismo, regresa disfrazada de mindfulness. Tal vez Hayes sea el último monje del conductismo… o el primer sacerdote de una psicología sin sujeto, donde la serenidad sustituye a la verdad y el yo se disuelve —no por iluminación, sino por agotamiento.
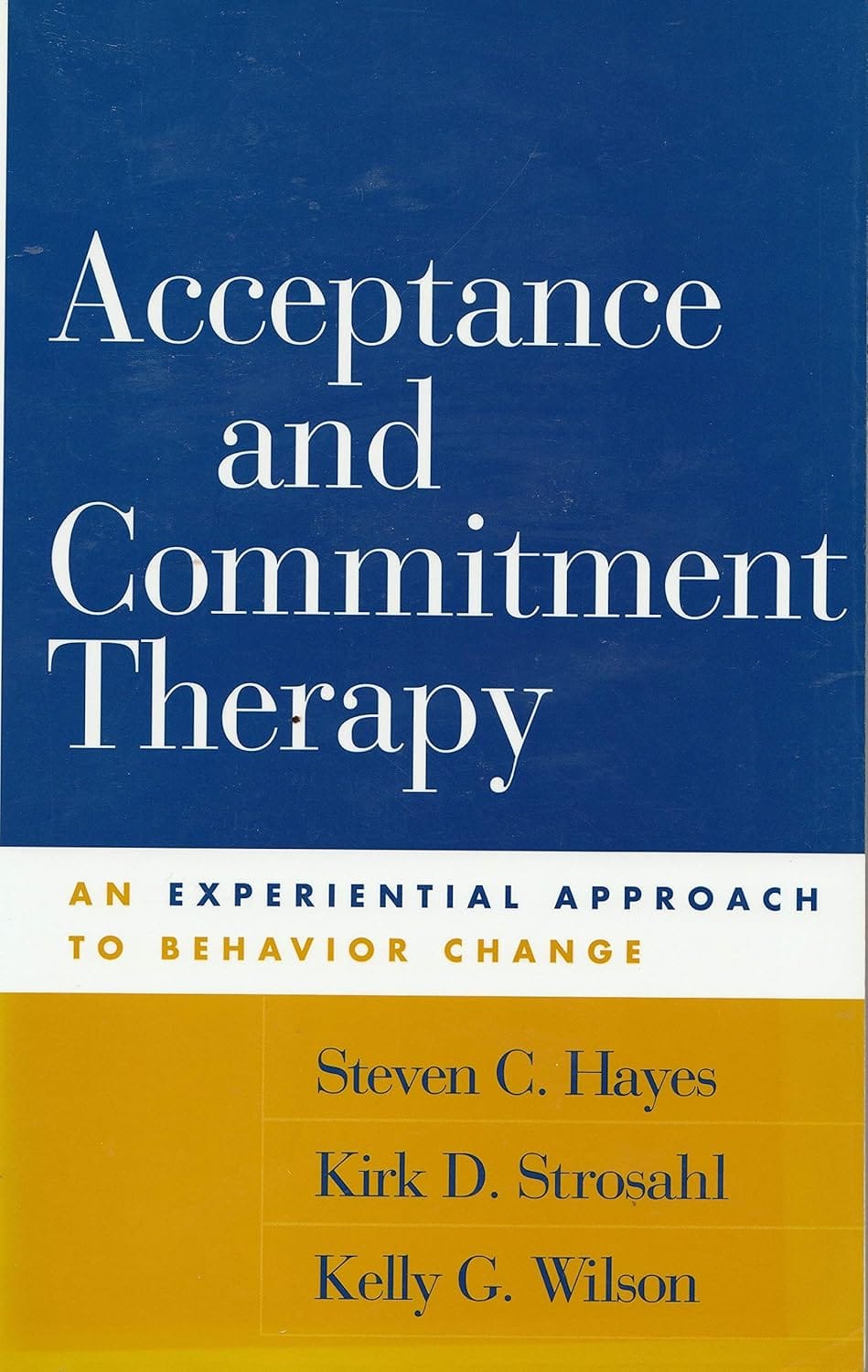
No obstante, incluso dentro de su liturgia, queda un resplandor humano. Hayes ha dicho que el terapeuta no es un técnico ni un corrector, sino “un compañero existencial”, alguien que camina junto al paciente a través del dolor sin prometerle salvación. En esa imagen —tan simple como arcaica— sobreviven restos del viejo vínculo terapéutico: la compasión sin dogma, la cercanía sin omnipotencia. Quizá ahí resida su paradoja más bella: la ACT, que intentó eliminar el alma del lenguaje, acaba devolviéndola al gesto del encuentro humano. Y así, en medio de tanta estadística, vuelve a surgir la escena más primitiva de todas: dos seres humanos frente a frente, hablando del sufrimiento, intentando —aunque sea por un rato— que la conciencia no se rinda ante la vida.





