El feminismo decolonial: el regreso al barro

Si el feminismo de género es el feminismo de las fanáticas y analfabetas locuaces, el feminismo decolonial es el de las woke iluminadas que confunden una choza 🛖 con una catedral ⛪️ y pretenden que retrocedamos milenios para satisfacer su consciencia de culpa occidental.

Hay algo poéticamente patético en el “feminismo decolonial”, en este nuevo feminismo de los márgenes: la pretensión de emancipar al sujeto femenino mientras lo arrodilla ante los tótems de la tribu primitiva. Es la última mutación del espíritu postmoderno: ya no basta con deconstruir a Occidente (o sea: destruirlo), ahora también hay que pedirle disculpas al chamán. La mujer de Harvard —con iPhone, MacBook y doctorado en “Epistemologías del Sur periférico”— exige que repensemos la familia, el deseo y el lenguaje según la cosmovisión de una abuela que cocina con grasa de mono en una choza perdida del Pacífico.

La paradoja es tan deliciosa que roza el arte conceptual: las hijas del capitalismo global buscando autenticidad en pueblos que jamás tuvieron notarios ni neurólogos, únicamente guerreros con lanza y brujos animistas. El feminismo decolonial no quiere liberar a la mujer: quiere disolverla en una identidad de barro, de hoja silvestre y de humo de tribu. Quiere reemplazar a la ciudad por la choza, al individuo por el clan, a la razón por el mito. Y como toda religión nueva, necesita culpables: el varón blanco heterosexual y cristiano pasa de ser un sujeto histórico a un tótem maldito, mientras la mujer occidental se purifica flagelándose en nombre de las “sabidurías ancestrales”.

Pero claro, nadie en el Congo firma manifiestos decoloniales ni escribe papers con referencias APA. Lo hacen las mismas intelectuales que viven en pisos calefaccionados en Madrid o Buenos Aires, que se duchan con agua caliente y viajan a congresos internacionales para denunciar el eurocentrismo con micrófonos fabricados en China. Es el colmo del exotismo terapéutico: el privilegio occidental tratando de curar su culpa mediante la imitación de culturas que jamás soñaron con la igualdad jurídica ni el aborto legal.

María Lugones, por ejemplo, se nos aparece como una sacerdotisa del estructuralismo en trance ayahuasquero. Su “colonialidad del género” (2008) nos informa que el binarismo sexual fue una importación europea, como si antes de Colón los pueblos originarios vivieran en una nube de identidades líquidas donde nadie sabía si era hombre, mujer o colibrí. Luego viene Rita Segato, que nos explica —con solemnidad de cátedra latinoamericana y aura de profeta— que la violencia de género nace del “mandato de masculinidad colonial”. Traducción: todo varón es potencial conquistador, y toda mujer, colonia simbólica. Curiosamente, su marco teórico se apoya en Foucault, Lévi-Strauss y Bourdieu: tres hombres, blancos, europeos y difuntos. Y para cerrar el aquelarre, Ochy Curiel, que convierte el feminismo decolonial en performance místico-burocrática: habla de “desaprender la blanquitud” y de “afectar el cuerpo político desde el goce lésbico antirracista”, mientras el cuerpo real —el de la mujer que limpia la facultad— sigue invisibilizado bajo el polvo del aula.

Y así llegamos al punto más corrosivo: la sexualidad humana, reducida a souvenir antropológico.
Para el feminismo decolonial, la sexualidad occidental —con toda su complejidad psicológica, sus matices eróticos, su construcción simbólica milenaria— no es más que una “tecnología colonial”. El deseo ya no es misterio, ni impulso, ni drama humano: es “producto del patriarcado europeo”. La heterosexualidad es sospechosa, la atracción sexual es vista como imposición política y la intimidad se reinterpreta según rituales tribales idealizados. La sexualidad deja de ser un encuentro entre cuerpos y almas para convertirse en un formulario ideológico donde cada gesto debe justificar su pureza postcolonial. En este delirio, el Eros se achica: ya no late, no posee, no hiere ni redime; se vuelve artesanal, comunitario, teórico, un simulacro desprovisto de pulsión genuina. El feminismo decolonial no expande la experiencia sexual: la drena de humanidad y la convierte en una etnografía moralizante.
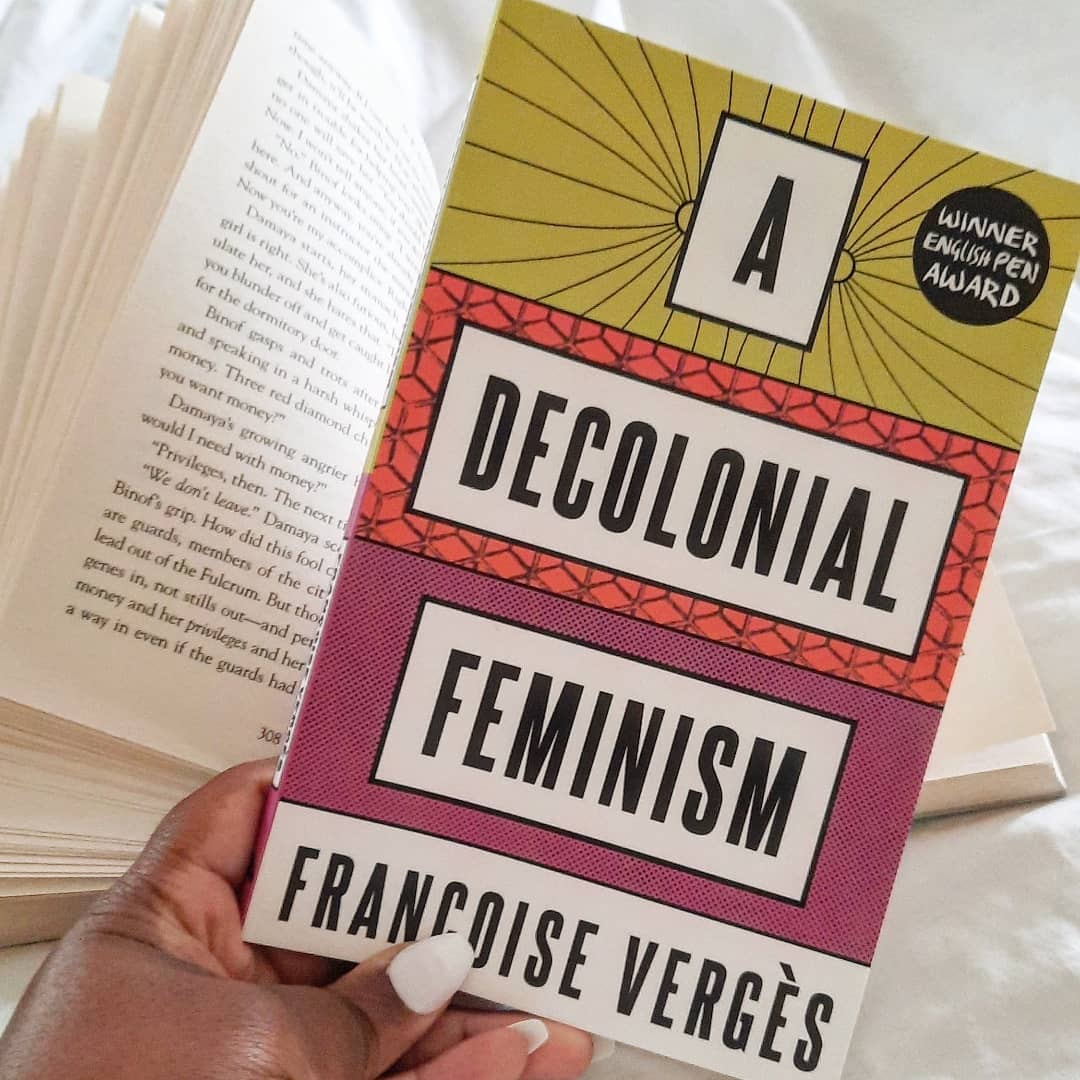
El feminismo decolonial es la versión universitaria del síndrome de Estocolmo: ama al verdugo de la Ilustración y odia a su propio padre cultural. Sueña con abolir la lógica, la biología y el pensamiento crítico porque las considera “instrumentos coloniales”. Si Descartes dijo “pienso, luego existo”, ellas responden “siento, luego resisto”. Y así, entre tambores, glitter y talleres de “matrices relacionales de resistencia”, el sujeto se sigue disolviendo. Ya no hay mujer ni varón, ni humano: hay flujos, “cuerpas”, abuelas, espíritus del agua y epistemologías del maíz precolombino.

El resultado final es grotesco: universidades que reemplazan la razón por el rito y ministerios que dictan políticas públicas inspiradas en cosmologías prealfabéticas y pueblos ágrafos. En nombre de la liberación femenina, se nos invita a retroceder hasta antes del Neolítico. Y si seguimos así, pronto nos veremos todos vestidos con taparrabos simbólicos, celebrando la menstruación bajo la luna llena y cantando mantras contra el patriarcado, mientras las Big Tech —esas sí, bien coloniales— venden pulseras inteligentes para medir el flujo uterino en tiempo real.
Así termina la historia del feminismo: empezó quemando corsés y termina quemando neuronas.





