Cuando el Estado es Dios: reflexiones sobre el poder 👊🏻 y la decadencia (parte 2)


El Estado moderno es Dios. No lo dice ningún profeta, pero lo confirma cada trámite, cada código, cada vigilancia que se disfraza de protección, así como cada confiscación del Fisco. El Estado no nos está brindando agua potable de calidad, pero le pedimos políticas públicas de calidad.
Allí donde antes se alzaba la voz de la comunidad —vecinos, gremios, parroquias, clanes, cofradías, cabildos — hoy rige la palabra impersonal del burócrata que no conoce ni tu nombre ni tu historia detrás de un escritorio. El Leviatán ha dejado de ser metáfora; ahora es ventanilla, algoritmo de portal “.gub”, ministerio. Y a fuerza de papeles y pantallas, ha sustituido a la Providencia.

Lo paradójico es que este Dios moderno exige la fe que niega: no necesita templos porque ya gobierna hospitales, cárceles y escuelas, donde no puede lucir símbolos religiosos excepto el suyo propio. No precisa catecismos porque el reglamento es más inevitable que cualquier dogma. No se adora: al Estado se le obedece. Y punto. El Estado es el monopolio final de la coacción legitimada, dirigido por castas que lo cortejan. Dichas castas se auto legitiman mediante el afamado sufragio universal, o en algunos países simplemente toman la maquinaria del Estado por la fuerza. En cualquier caso, siempre es mediante la manipulación de la opinión pública y el engaño. La llamada democracia no existe, excepto como relato y promesa vacía.
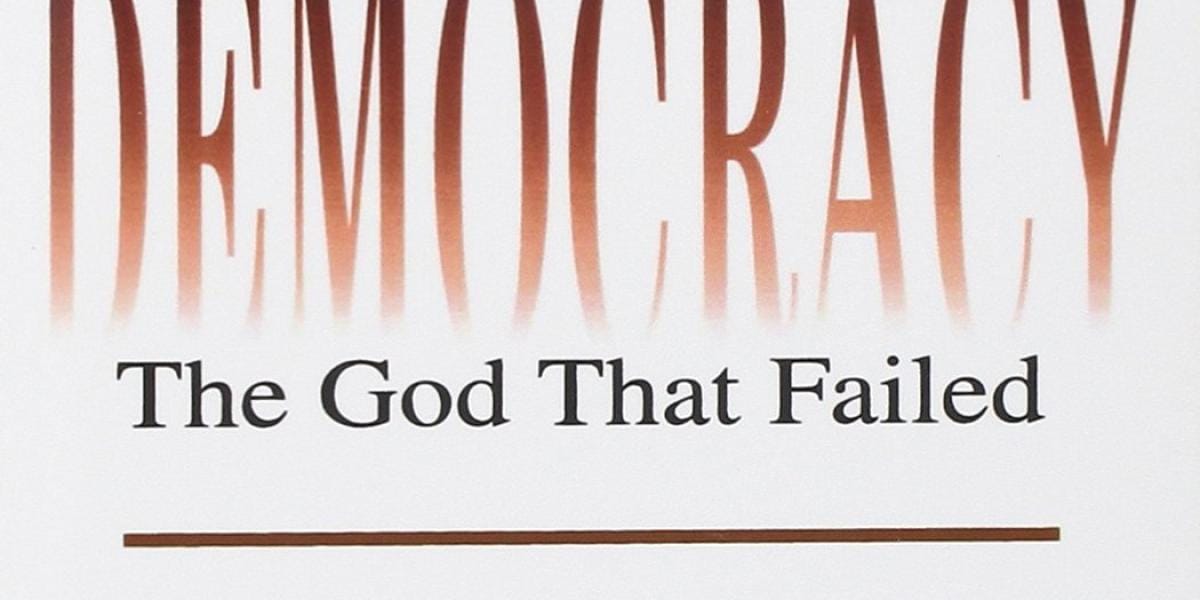
La gente no logra imaginar un mundo sin Estado. Tampoco suelen saber que la mayor parte de la historia humana fue sin Estado. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que la vida humana se sostenía sobre cimientos más divergentes, más descentralizados, y sin embargo más libres. Era como edificar sobre arena, sin garantías sólidas, pero con la valentía de actuar como si esa arena fuese piedra. Esa ilusión compartida era lo que daba forma y sentido a las comunidades: un mundo inestable pero vivo, precario pero auténtico. Hoy, en cambio, hemos confundido al Estado con esa roca, y lo hemos erigido en fundamento último de todo. Pero la aparente solidez no es más que simulacro: detrás del mármol burocrático se esconde un horrible pantano.

El historiador A. J. P. Taylor recuerda que hasta 1914 un inglés podía pasar su vida entera sin notar la existencia del Estado más allá del correo y de algún policía. No tenía número oficial, ni cédula, ni pasaporte. Podía mudarse o emigrar sin permiso, cambiar divisas sin trabas, comerciar sin restricciones, vivir sin servicio militar obligatorio. Pagaba impuestos que representaban apenas el 8% de la renta nacional. La vida privada era realmente privada: el Estado era un espectro tenue, casi inexistente. La Primera Guerra Mundial fue la puerta de entrada de este diabólico dios moderno: un dios que ya no se retiraría jamás, y que desde entonces no ha hecho más que expandirse, engordar, tomando riqueza de contribuyentes forzados, cautivos de una jaula invisible.
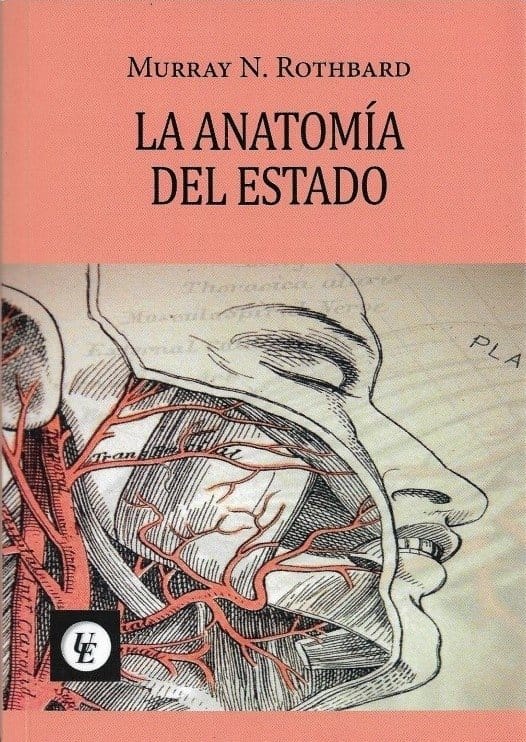
Y no debe olvidarse algo que el discurso progresista actual evita señalar: fueron esas mismas clases medias, libres de la asfixia estatal y de la tutela omnipresente, las que levantaron un mundo pujante, industrias, asociaciones, universidades, redes de confianza y crédito mutuo. No necesitaban “políticas públicas” ni Estado de Bienestar porque tenían algo más fértil: autonomía, ambición, orgullo, responsabilidad y capacidad de riesgo. El Estado no creó esa vitalidad; apenas llegó tarde para ordeñarla y regimentarla. Hoy, la ha exprimido tanto que ya casi no se observa innovación o espíritu de emprendimiento en nuestro cuerpo social. Un profesional trabaja para llegar a fin de mes. Trabajar ya no significa construir un patrimonio ni ascender de clase social, significa “ser pobre". Vivir al día y en cuotas bajo el crédito que nos brindan los grandes usureros. Los grandes usureros necesitan del dios Estado. Hoy, el trabajo ha quedado capturado bajo esquemas feudales. Si se nace pobre, aunque se trabaje, difícilmente se deje de ser pobre.

Tocqueville había descrito con claridad aterradora ese porvenir: un poder tutelar, inmenso y suave, que no rompe voluntades pero las ablanda, que no tiraniza pero reduce al hombre a la infancia perpetua. Somos todos “niñes”. Un Estado que se encarga de todo, que piensa en lugar de cada ciudadano y lo rodea de cuidados minuciosos, pero que al final lo confina a la pasividad. La servidumbre no se siente porque está amortiguada en la comodidad: el individuo ya no lucha, ya no arriesga, ya no se atreve; sólo consume y obedece. Es rebaño.

En este diagnóstico coinciden extraños compañeros de ruta. El anarco comunista Mijail Bakunin vio en el Estado la perpetuación de la dominación bajo nuevas máscaras. El pensador de derechas Bertrand De Jouvenel lo retrató como el poder expansivo que siempre busca crecer, como fuego que nunca se sacia y todo lo devora. El libertario Murray Rothbard denunció que detrás de la retórica del bien común se esconde la coartada perfecta para esquilmar al individuo. Y el aristócrata Tocqueville los anticipa a todos: el monstruo no sólo oprime, también acaricia, y con esa caricia congela y domestica voluntades.

No se trata de idealizar lo que había antes: las comunidades tradicionales estaban atravesadas por jerarquías asfixiantes, carencias, supersticiones y violencias que nadie en su sano juicio querría restaurar en bloque, excepto grupúsculos de lunáticos como los “tradicionalistas” anti modernos. Pero incluso en sus sombras había un orden de sentido, un anclaje vital que articulaba al hombre con su prójimo y con lo trascendente. El Estado moderno, en cambio, ofrece a cambio de todo eso una promesa mínima: seguridad. "Previsión social". Y la cobra con usura, arrancando las raíces y sustituyéndolas por protocolos de oficina.

El resultado es un mundo poblado de vínculos sin metafísica: relaciones en las que ya no media ni el misterio ni el mito, sino el contrato desnudo, el cálculo, el rancio derecho positivo. El amor mismo fue absorbido por el Leviatán. El hombre y la mujer ya no se encuentran en el cruce de lo sagrado y lo erótico, sino en los grises altares del Estado, donde la unión es registrada por un funcionario y sellada en un miserable papel. Y cuando la institución matrimonial se agota en su repetición burocrática, la decadencia ofrece su parodia actual: las “relaciones abiertas”, tan abiertas que no contienen nada y que tampoco son relaciones. Allí donde antes había drama y mito, hoy hay simulacro administrativo del deseo.

Así se despliega este mundo sin metafísica: sin comunidad, sin misterio, sin eros. Un paisaje gobernado por la liturgia de la gestión pública, donde lo humano se ha reducido a trámite, a número y a contrato. Hoy, el tiempo mismo —esa sustancia vital de la que estamos hechos— se nos escapa en formularios.
Y allí, en la fría desnudez de este panorama, resuena la frase de Nietzsche con su sentencia inapelable: el Estado es el más frío de todos los monstruos fríos.





