A la izquierda Alá ☪️, a la derecha Yahveh ✡️: manual para idiotas útiles

No me interesa hablar de Palestina en sí. Tampoco de Israel en sí. Por ahora. Me interesa señalar la trampa en la que nos han metido: una dialéctica perversa que obliga a elegir bando, como si la verdad dependiera de una bandera. A la izquierda, el romanticismo de los oprimidos; a la derecha, la retórica de los elegidos por Dios. Ambos relatos son imposturas. Ambos manipulan la compasión humana para convertirla en obediencia ideológica.
No me interesa tomar partido: me interesa denunciar la impostura de quienes hacen esto un juego político y falsamente filosófico. En esta reflexión, liberales y marxistas deberán ir por igual a la hoguera.

Reivindicar hoy a los palestinos se ha vuelto un gesto de progresistas sensibles, de almas decoradas con banderas y lágrimas digitales. Sin embargo, nadie anda por la vida llorando a los niños pulverizados en Yemen. El dolor, parece, también cotiza en la bolsa del discurso. Todo depende de dónde se coloque el foco ideológico: si apunta hacia Israel, el llanto es legítimo; si no, es ruido de fondo.
Lo curioso es que Israel no comenzó siendo un tema de “derechas”. El primer país en reconocer al recién fundado Estado de Israel fue la URSS de Iosiv Stalin. Sí, el mismo carnicero que firmaba pactos con Hitler mientras purgaba a media Europa en el Gulag, incluyendo judíos dentro de la URSS. Fue él quien, a través de la “republicanísima” Checoslovaquia, armó a Israel con los fusiles y aviones que le dieron la victoria en 1948. Los primeros ministros israelíes —Ben Gurión, Meir, Eshkol— eran socialistas convencidos, discípulos de un sionismo que se pensaba obrero, igualitario y colectivista. Los izquierdistas de la vieja guardia -y no los babies progres de hoy- saben de lo que estamos hablando… Basta recordar al marxista Jean Paul Sartre y su encanto con el temprano Israel, al que alababa como socialista y democrático.

Hasta mediados de los ochenta, Israel fue una economía de tintes socialistas, sostenida por kibbutzim, inflación y cooperativas, un experimento ideológico que sólo sobrevivía por la mística revolucionaria y la ayuda soviética indirecta.
La genealogía es aún más reveladora. Mucho antes de 1948, los primeros colonos judíos que llegaron a Palestina procedían en su mayoría del Imperio ruso y de Ucrania, perseguidos por los pogromos zaristas y animados por un fervor socialista casi místico.
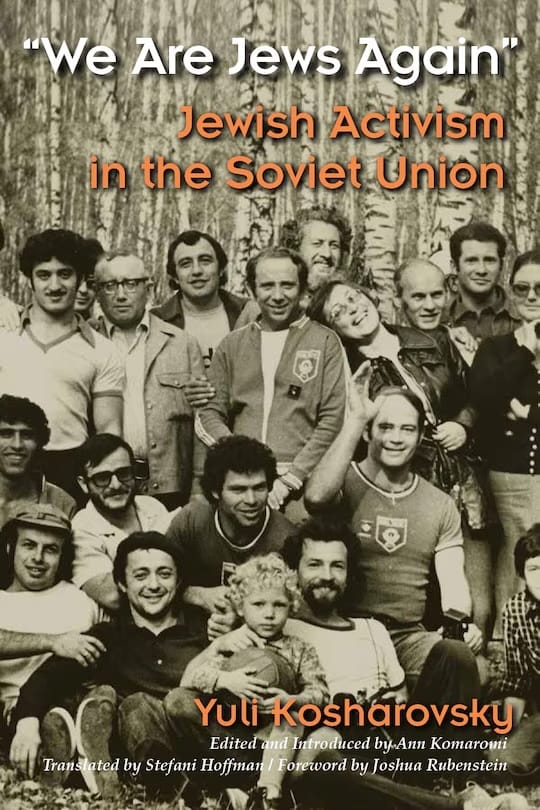
Aquellas primeras Aliyot (olas migratorias) fueron obra de judíos revolucionarios que huían del viejo orden, pero llevaban consigo la semilla de una utopía roja: construir una patria del trabajo, una nación obrera judía. De esas migraciones saldrían las figuras que fundaron el movimiento laborista, la Histadrut y los kibbutzim, las comunas agrícolas que funcionaban como auténticos koljoses en el desierto. Incluso un historiador liberal, anglosajón y sionista como Paul Johnson reconocía estas cosas.
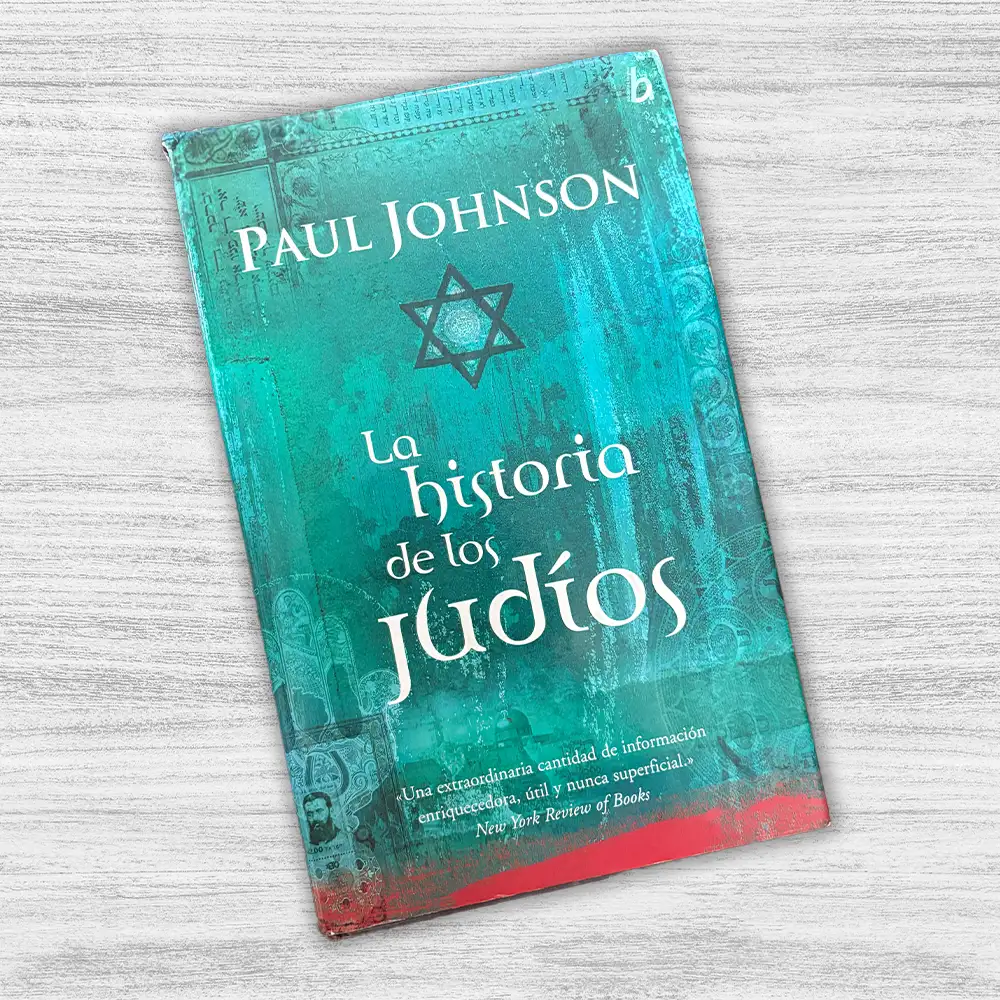
El sueño no era nuevo. Los judíos socialistas de Ucrania ya habían teorizado la idea de una patria colectiva para su pueblo (y en el presente, Zelensky ha dicho por ahí que desearía una Ucrania que fuera “un segundo y gran Israel”).

Muchos de los judíos que integraron las primeras filas de la Revolución Bolchevique de 1917 compartían esa aspiración: redimir a la humanidad mediante el trabajo, el igualitarismo y la disciplina revolucionaria. Su mesianismo se había secularizado. Ya no esperaban al Mesías, sino al plan quinquenal. Israel heredó esa energía redentora, sustituyendo el Antiguo Testamento por la planificación estatal.

Luego vendrían los años de euforia revolucionaria y posterior decepción. Cuando la URSS se cerró sobre sí misma, aún así bloques enteros de población soviética continuaron emigrando a Israel, especialmente en las décadas del setenta y ochenta, trayendo con ellos una cultura laica, técnica y estatalista. De hecho, hacia 1991 más de un millón de inmigrantes soviéticos habían llegado al país. Fueron ellos quienes moldearon un Israel racionalista y secular, tan poco bíblico como profundamente burocrático.
Pero el relato cambió de dueño. Cuando Estados Unidos descubrió —tras la guerra del Yom Kipur— que Israel podía ser un perro guardián útil en Medio Oriente, el viejo experimento socialista mutó en baluarte occidental. De pronto, lo que era una utopía igualitaria judía se transformó en “la democracia del desierto”. Antes de eso, los norteamericanos veían a Israel como una rareza lejana; el cambio vino cuando el petróleo empezó a oler a guerra santa y el mapa estratégico necesitó un gendarme.

Así, la izquierda global siguió hablando de “colonialismo sionista” con la misma lengua que había bendecido su nacimiento, y la derecha liberal se aferró al discurso del “único Estado libre de Oriente Medio”, olvidando que su amado aliado había sido parido por el socialismo colectivista de la Guerra Fría. La hipocresía no tiene patria: la izquierda niega su paternidad ideológica sobre Israel, y la derecha ignora su raíz socialista revolucionaria.

Y como siempre, el lenguaje es el campo de batalla más sucio. Decir “palestinos” hoy es una invocación sentimental que ninguna progre universitaria feminista aguantaría vivir cinco minutos en carne propia: una sociedad donde las mujeres son propiedad, la homosexualidad se paga con la vida y el disenso se castiga con la lapidación. Pero basta una bandera y un hashtag para que el romanticismo funcione.
Del otro lado, decir “Israel”, ¿qué significa exactamente? ¿El pueblo israelí? ¿El Estado? ¿El gobierno supremacista del momento, el Likud? ¿La élite sionista global que se autopercibe como instrumento divino? Cuando se dice “Israel” se invoca un símbolo tan cargado de propaganda que cualquier crítica se vuelve herejía.
Y así seguimos: aplaudiendo a verdugos o rezando por víctimas selectivas, incapaces de nombrar lo innombrable. Porque lo innombrable es esto: que nos han robado la verdad. Que el conflicto no se sostiene en la religión sino en la utilidad política y en una moral instrumental. Que mientras discutimos si el infierno está en Gaza o en Tel Aviv, las fábricas de muerte siguen produciendo titulares y dólares en la Reserva Federal.

La guerra de siempre. Los mismos muertos. Los mismos actores. Y el mismo público idiotizado con banderitas y marchas, convencido de que tomar partido es “tener conciencia”. A la izquierda del rebaño, los infantiles, ignorantes e ingenuos que gritan "Palestina libre"; a la derecha del rebaño, los hipócritas y perversos que gritan "antisemita'. Y ambos son profundamente hipócritas.





